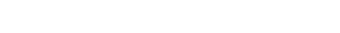Reseñas
Reseña de Muñiz Terra, Leticia (Coord.) (2024). Impensar las clases sociales: Un análisis diacrónico y relacional de las desigualdades sociales en Argentina (2003-2019). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Ensenada: IdIHCS
Impensar las clases sociales: Un análisis diacrónico y relacional de las desigualdades sociales en Argentina (2003-2019) ofrece una puerta de entrada al mundo de experiencias de los habitantes del partido de La Plata (Buenos Aires, Argentina) e invita a reinterpretarlas a la luz de sus narrativas. Historias que cuentan realidades disímiles, donde lo resaltado no sólo recupera lo material, sino que también pone a la simbología en un rol fundamental en la reproducción de un problema central que hace ya mucho tiempo atañe a la Argentina: la desigualdad. Coordinado por Leticia Muñiz Terra, el libro es resultado de un trabajo colectivo y se expresa en un conjunto de hallazgos alcanzados a partir de diversas perspectivas que permiten comprender con mayor complejidad las desigualdades sociales.
En su objetivo de comprender la forma en que se configuran las desigualdades sociales, el libro propone una producción de datos a través del método cualitativo, recuperando la importancia de la subjetividad de los sujetos, en un campo donde predominan los estudios cuantitativos, y aportando una mirada más amplia acerca de la dinámica social. La recuperación de las interpretaciones de los sujetos se lleva a cabo a partir del análisis de 92 entrevistas biográficas. Las personas entrevistadas fueron seleccionadas de manera intencional con el fin de construir una muestra abarcativa de la heterogeneidad propia de la población, y, a su vez, fueron agrupadas en clases sociales con fines analíticos y comparativos. En particular, en el libro se utiliza el esquema de clases sociales de Erikson, Goldthrope y Portocarero (1979) el cual se distingue a las clases en tres grupos: clase de servicio, clase intermedia y clase trabajadora. Tal agrupación se sustenta en las posiciones ocupadas por los individuos dentro del mercado de trabajo y busca dar cuenta de las relaciones de empleo en las cuales están involucrados y la posesión o no de medios de producción.
Desde su enfoque metodológico, el libro se distingue por otorgar centralidad al discurso de los actores sociales; incorporando las valoraciones, deseos y emociones que los propios sujetos tienen sobre sus historias de vida y el contexto que los rodea. Además, se distancia de imágenes estáticas de la estructura de clases y ofrece una amplia gama de trayectorias que conforman la realidad social. Esta perspectiva biográfica se vincula con una mirada relacional de las clases sociales, mostrando cómo las posiciones de los sujetos en la estructura social están definidas por sus vínculos y experiencias en distintos espacios de interacción. Y, a su vez, se complementa con el estudio de trayectorias, que permite vislumbrar los procesos de cambio a lo largo del tiempo. De esta manera, el libro se aleja de visiones estáticas de las clases sociales y resalta su carácter dinámico, en el que las desigualdades no sólo se explican por factores estructurales, sino también por los procesos de socialización y las relaciones entre los distintos grupos sociales.
Los autores y autoras del libro analizan las desigualdades a partir de la recuperación de las narrativas de los sujetos y desde la perspectiva de las trayectorias sociales. Enfocándose en las dimensiones educativas y laborales, adoptan una mirada interescalar que permite observar cómo las múltiples escalas (macro-, meso- y microsocial) influyen en la configuración de distintos tránsitos y en la reproducción de las desigualdades, logrando así una integración de niveles analíticos. A su vez, entendiendo que tales escalas son dinámicas, realizan un análisis diacrónico que incorpora sus transformaciones a la vez que permite visualizar cómo se desenvuelven las trayectorias de los sujetos a lo largo del período y los momentos de inflexión o cambio. Esta perspectiva permite no solo captar la interacción entre distintos niveles de análisis, sino también dar cuenta de los procesos de continuidad y ruptura que atraviesan las trayectorias individuales y colectivas. Al articular las dimensiones educativas y laborales, los autores evidencian cómo las oportunidades y limitaciones que enfrentan los sujetos están condicionadas tanto por estructuras amplias como por dinámicas institucionales y experiencias personales. De este modo, el libro ofrece una comprensión más profunda de la desigualdad, abordándola como un fenómeno complejo que se manifiesta en distintos planos y que se transforma a lo largo del tiempo.
Tal enfoque adquiere aún mayor pertinencia cuando se considera el período histórico abarcado por el libro: los años posconvertibilidad (2003-2019). Este período se caracteriza por abarcar gobiernos con políticas muy distintas entre sí, siendo que entre el 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, se condujo un tipo de gobierno de índole proteccionista con alta intervención estatal, donde predominó un enfoque de políticas públicas entendidas como derechos. Mientras que en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) predominó una lógica meritocrática y mercantil y se llevaron a cabo reformas laborales desreguladoras que trajeron consigo un crecimiento de los sectores más desventajados de la estructura de clases (Benza y otros, 2022). Así, las distintas orientaciones gubernamentales impactan en la configuración de las jerarquías sociales, por lo que el enfoque interescalar y diacrónico que guía el libro permite una mirada más global sobre las desigualdades, reflejando un mundo de encrucijadas donde, estructuras, instituciones e individuos (que se manifiestan de distinta forma en el tiempo) configuran relaciones en las cuales se condicionan entre sí, a la vez que conducen cambios dentro de la estructura social.
Esta perspectiva teórico metodológica encuentra legitimidad en el objetivo del libro: comprender las desigualdades de clase desde la mirada diacrónica de las trayectorias sociales. En los ocho capítulos que lo conforman se abordan diferentes elementos que acercan a una comprensión más amplia sobre las trayectorias laborales y educativas desiguales y el rol que éstas ocupan en la producción y reproducción de desigualdades. Los capítulos son presentados en un orden que permiten adentrarse en el proceso de producción de conocimiento realizado por los autores. La estructura del libro se conforma de un primer capítulo, escrito por Leticia Muñiz Terra, en el cual se explaya la perspectiva teórica que guía la investigación en diálogo con el estado de la cuestión de los estudios sobre desigualdades. Luego, en el segundo capítulo, Manuel Riveiro, Jésica Lorena Plá y Matías Iucci realizan un profundo análisis de la estructura de clases y productiva a partir de la producción de datos numéricos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este apartado ofrece una aproximación a la población estudiada y una caracterización de las distintas clases sociales del Gran La Plata. A su vez, a partir del análisis de datos cuantitativos, se afirma que las mismas presentan tendencias similares a la media nacional, lo cual permite pensar en realizar una extrapolación razonable al resto del país. En el capítulo 3, Leticia Muñiz Terra, Agustina Coloma, Magdalena Lemus y Eugenia Roberti profundizan la caracterización aportada por el capítulo 2 al estudiar las trayectorias educativas y laborales de las distintas clases, describiéndolas e identificando particularidades en cada una de ellas a partir del análisis de datos obtenidos en las entrevistas en profundidad. Tales particularidades son destacadas tanto en la dimensión educativa como en la laboral, logrando concluir que, en la primera dimensión mencionada, los individuos de las clases de servicio e intermedias logran trayectorias educativas más extensas que aquellos de la clase trabajadora, en la cual la educación está asociada al esfuerzo familiar. Pero, a su vez, cuentan con valoraciones distintas sobre la educación, siendo que para la clase de servicio la educación superior está naturalizada, mientras que para la clase intermedia la educación pública es fuertemente estimada debido a la posibilidad de ascenso o estabilidad social. Por otro lado, en cuanto a la dimensión laboral, aunque los sujetos de las tres clases se insertan de manera precaria al mercado laboral, los pertenecientes a la clase de servicio y algunos sectores de la clase intermedia logran alcanzar empleos más estables, mientras que la clase trabajadora se caracteriza por una mayor rotación entre trabajos los cuales, en su generalidad, son informales.
Luego de estos primeros capítulos donde se aclara la perspectiva teórica y se describe la estructura social y productiva y las trayectorias de los sujetos, comienza una serie de capítulos de enfoque cualitativo que se apoyan en los aportes de las primeras páginas para elaborar investigaciones de diversos elementos que aportan al objetivo general del libro. En este sentido, el cuarto capítulo se enfoca en la movilidad social de los actores sociales, recuperando sus percepciones sobre las propias experiencias de descenso, reproducción y ascenso social y considerando qué lugar ocupa la herencia de capitales en tales procesos. Recuperando la reflexividad de las experiencias, las autoras Leticia Muñiz Terra y María Eugenia Ambort destacan, como hallazgo, que los sujetos, a partir de los diversos capitales heredados, llevan a cabo estrategias de apropiación, resignificación o distanciamiento de tal herencia. Estas estrategias se ven influenciadas por factores tanto subjetivos como contextuales, reflejando cómo distintas dimensiones (macro-, meso- y microsociales) se articulan en el desarrollo de las experiencias de clase. El quinto capítulo, escrito por Eugenia Roberti y Magdalena Lemus, desarrolla las distintas percepciones que hombres y mujeres tienen sobre su propia pertenencia de clase y la de otros para indagar las nociones de los actores sociales sobre las desigualdades. Las autoras explican que las diferenciaciones delimitadas entre las clases son influenciadas por cuestiones materiales y simbólicas, de manera que la configuración de un “nosotros” se construye a partir de diferentes criterios. En el caso de individuos de las clases de servicio e intermedia, el sentimiento de pertenencia está mayormente vinculado a prácticas de consumo y ocio y también de asistencia a instituciones de educación superior, elementos que confluyen en un conjunto de valores compartidos. Mientras que, varones y mujeres de la clase trabajadora se perciben parte de un “nosotros” a partir de sus trayectorias como trabajadores informales, revalorizando sus experiencias y diferenciándose de los “otros” discriminadores. El capítulo 6 se enfoca en el rol que distintos saberes (tanto formales como informales) adquieren en las trayectorias de las distintas clases sociales, pudiendo observar las diferencias entre las distintas clases sociales en la apropiación de los saberes. En este capítulo María Paz Bidauri, Cristian Harvey y Victoria Biscotti muestran cómo, para los miembros de la clase trabajadora, la educación se presenta como factor determinante en la apropiación y movilización de saberes. En particular, al atravesar trayectorias mayormente informales, valoran las instancias de aprendizaje a partir de la observación de familiares en el trabajo. A diferencia, en las clases intermedia y de servicios, los sujetos al contar con trayectorias educativas más extensas y legitimadas en credenciales, dan cuenta de la utilización de saberes institucionalizados. El séptimo capítulo se centra en el acceso al mercado laboral, particularmente en la manera en que los sujetos movilizan redes sociales para realizar cambios en sus trayectorias. Matías Iucci, Luis Santarsiero y Florencia Riva muestran cómo los sujetos provenientes de las distintas clases sociales a pesar de insertarse al mercado laboral en situación de informalidad a partir del uso de redes principalmente familiares y comunitarias, con el desarrollo de sus trayectorias van mostrando sus particularidades y distanciándose entre sí. Como explica el capítulo, con la inserción a los segundos y terceros empleos, las individuos pertenecientes a las clases de servicio e intermedia logran independizarse de las redes movilizadas para el acceso al primer empleo, mientras que la clase trabajadora continúa considerando fundamental para la continuidad de sus trayectorias laborales a las redes que aportaron en su entrada al mercado laboral. Y, por último, el capítulo 8 analiza el autoempleo, investigando las maneras en las que éste se materializa en las distintas clases sociales y las percepciones que los trabajadores tienen sobre su trabajo. A partir de esto, Eugenia Ambort y Agustina Coloma presentan un conjunto de hallazgos donde recuperan las vivencias de los entrevistades y sus valoraciones del autoempleo, concluyendo en que las experiencias de autonomía son gratamente valoradas, pero explicando, a su vez, que para aquellos con peores condiciones de vida el trabajo formal sigue considerándose un ideal.
El conjunto de estos ocho capítulos retoma un antiguo tópico dentro de los estudios sociológicos, desigualdades de clase, pero otorgándole actualidad y contexttualizándolos por medio de una minuciosa descripción de la estructura social y la recuperación de procesos dinámicos identificables en las subjetividades de los sujetos a partir del enfoque biográfico. El estudio de las desigualdades de clase ha sido poco abordado desde enfoques cualitativos, haciendo que sus aportes sean fundamentales para los análisis contemporáneos de la sociedad argentina y sus procesos de estratificación.
En este sentido, la investigación desarrollada en el libro permite, como el título del libro expresa, “Impensar las clases sociales” al reunir trayectorias y poner en el centro del escenario a la reflexividad de los sujetos, ofreciendo a los actores sociales la posibilidad de narrar su historia, y al lector el disfrute al sumergirse en la complejidad de la realidad social, permitiendo reinterpretar las trayectorias y desigualdades de clase a la luz de los relatos. Así, remitiendo a la ya clásica obra de Immanuel Wallerstein (2010) Unthinking social sciences, el libro propone repensar las definiciones de clase social a partir de las propias reflexividades y experiencias de individuos de distintas clases sociales, y establecer un contacto estrecho entre éstas y los determinantes socioestructurales e institucionales.
Referencias bibliográficas
Benza, G., Dalle, P. y Maceira, V. (2022). Estructura de clases de Argentina (2015-2021): efectos de la doble crisis prepandemia y pandemia en el empleo, los ingresos y los gastos de los hogares. En P. Dalle (comp). Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia (pp. 3-52). Buenos Aires: Imago Mundi.
Erikson, R., Goldthorpe, J. & Portocarero, L. (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden. The British Journal of Sociology, 30(4), 415-441.
Wallerstein, I. (2010). Impensar las clases sociales. México: Siglo XXI.
Recepción: 01 marzo 2025
Aprobación: 10 marzo 2025
Publicación: 01 abril 2025

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

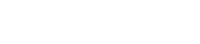 Ediciones de la FaHCE utiliza
Ediciones de la FaHCE utiliza